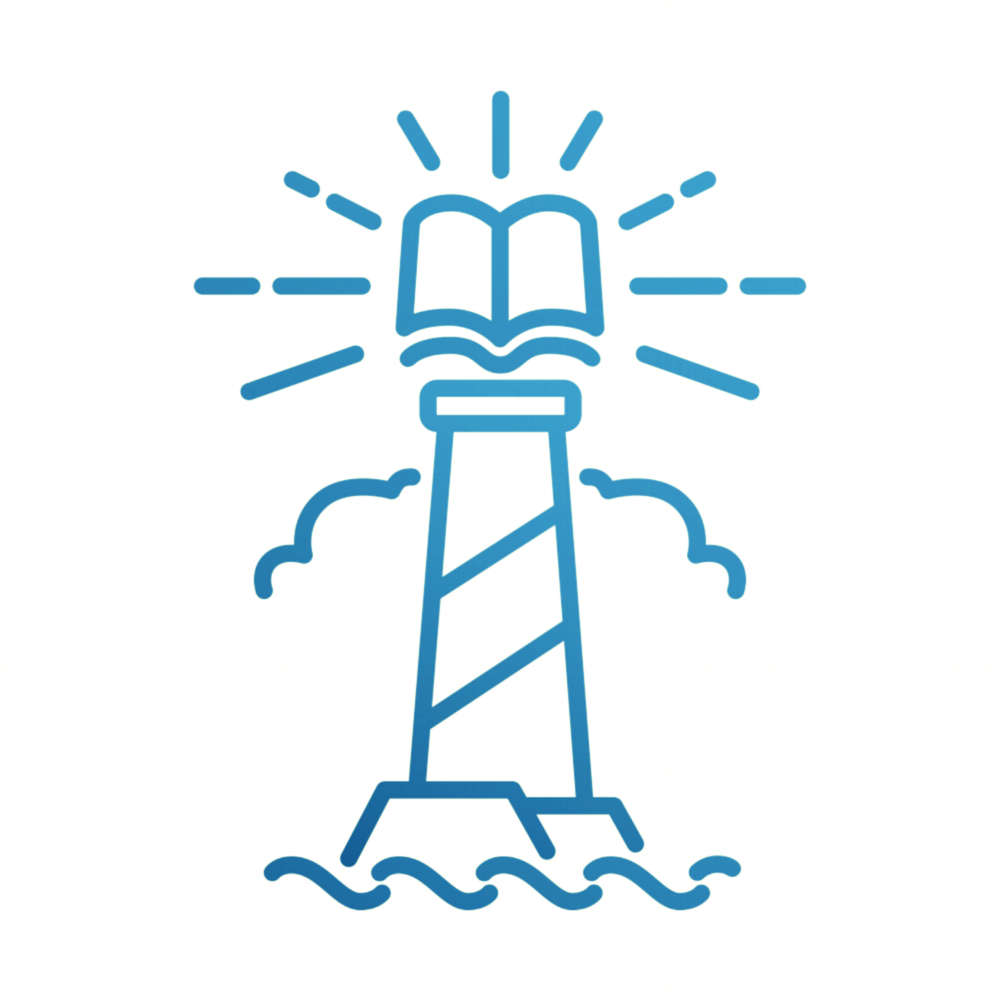Nací en Irlanda, en cuna de una familia católica de ocho hijos. Tuve una niñez feliz y completa. Mi padre fue coronel del ejército irlandés hasta el día que se jubiló, cuando yo tenía nueve años de edad. Como familia, nos gustaba jugar, cantar y actuar. Nuestra casa estaba en un campamento militar en Dublín.
Éramos una típica familia irlandesa católica romana. Algunas veces mi padre se arrodillaba al lado de su cama para orar de una manera solemne. Mi madre le “hablaba” a Jesús mientras cocinaba, o lavaba los platos, o hasta cuando fumaba un cigarrillo. Casi todas las noches nos arrodillábamos en la sala de nuestra casa para juntos rezar el Rosario. Nunca faltábamos a misa, a menos que estuviéramos gravemente enfermos. Como a la edad de cinco o seis años, Jesucristo ya era una persona muy real para mí, lo mismo que la virgen María y los demás santos. Puedo identificarme fácilmente con otras personas de las naciones católicas tradicionales de Europa y con los latinoamericanos y filipinos, que ponen a Jesús, María, José, y a todos los otros santos mezclados en un mismo caldero de fe.
En la Escuela Jesuita de Belvedere me inculcaron el catecismo. Fue también en esa escuela donde recibí mi educación primaria y secundaria. Al igual que cualquier niño educado por los jesuitas, antes de los diez años ya podía recitar las cinco razones por las que Dios existe, y por qué el Papa era la cabeza de la única iglesia verdadera. Rescatar almas del purgatorio era un asunto muy serio. La frase citada con frecuencia, “Es un pensamiento santo y bueno orar por los muertos para que sean liberados de sus pecados”, la aprendimos de memoria aunque no comprendíamos el significado de dichas palabras. Nos dijeron que el Papa, por ser la cabeza de la iglesia, era la persona más importante del mundo. Lo que él decía, era ley, y que los jesuitas eran su mano derecha. Aunque la misa se decía en latín, trataba de asistir diariamente porque me intrigaba la profunda sensación de misterio que la rodeaba. Nos dijeron que esa era la manera más importante de agradar a Dios. Nos animaban a rezar a los santos, y teníamos santos patrones para casi todos los aspectos de la vida. No solía rezar a los santos sino solo a San Antonio, el patrón de las cosas perdidas, pues a cada rato perdía una y otra cosa.
Cuando tenía catorce años, sentí un llamamiento a ser misionero. Sin embargo, este llamamiento no afectó la forma en que estaba conduciendo mi vida. Los años más agradables y de más satisfacción que pasé de mi juventud fueron entre los dieciséis y los dieciocho. Durante esos años tuve buen rendimiento en lo académico y en el atletismo.
A menudo tenía que llevar a mi madre al hospital para que recibiera tratamientos médicos. En cierta ocasión, mientras esperaba que la atendieran, encontré un libro donde citaban los siguientes versículos de Marcos 10:29 al 30: “Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo... y en el siglo venidero la vida eterna”. Sin conocer el verdadero mensaje de la salvación, me sentí persuadido que realmente había recibido el llamamiento de ser misionero.
TRATANDO DE GANARME LA SALVACION
En 1956 dejé mi familia y amigos para ingresar en la Orden de los Dominicos. Pasé ocho años estudiando para ser monje, lo que incluyó estudiar las tradiciones de la iglesia, filosofía, la teología de Tomás de Aquino, y un poco de Biblia desde el punto de vista católico. Cualquiera sea la fe que haya tenido, estaba institucionalizada y ritualizada en el sistema religioso dominico. La obediencia a las leyes, tanto de la iglesia como de los dominicos, fue puesta delante mí como el medio de lograr la santificación. Muchas veces hablaba con el director de estudiantes, Ambrose Duffy acerca de la ley como el medio para obtener la santidad. Además de querer ser “santo”, quería también asegurarme de la salvación eterna. Aprendí de memoria la parte de la enseñanza del papa Pío XII en la que dice, “...la salvación de muchos depende de las oraciones y los sacrificios del cuerpo místico de Cristo que se ofrecen con esta intención”. Esta idea de ganarse la salvación mediante sufrimiento y oración es también el mensaje básico de Fátima y Lourdes, y traté de ganar mi propia salvación, así como la de otros, mediante dicho sufrimiento y oración. En el monasterio de los dominicos en Tallaght, Dublín, me sometí a muchas penitencias difíciles a fin de ganar almas, dándome duchas frías en pleno invierno y castigando mi espalda con una corta cadena de acero. El director de estudiantes sabía lo que yo estaba haciendo, ya que su vida austera formaba parte de mi inspiración según lo que yo había recibido de las palabras del Papa. Estudiaba, oraba y hacía penitencias con mucho rigor y determinación. Trataba de obedecer los diez mandamientos y un sinnúmero de tradiciones y reglas de los dominicos.
POMPA EXTERIOR—VACÍO INTERIOR
En el año 1963, a la edad de veinticinco años, fui ordenado sacerdote de la Iglesia Católica Romana, después de lo cual proseguí a terminar mi curso de estudios de Tomás de Aquino en la Universidad Angelicum en Roma. Pero allí fue donde tuve dos dificultades: la pompa exterior así como el vacío interior. A lo largo de los años, por medio de fotografías y libros, me había formado una idea de lo que sería la Santa Sede y la Ciudad Santa. ¿Podría ésta ser la misma ciudad? En la Universidad Angelicum también me ofendió mucho ver a los cientos de estudiantes que asistían a nuestras clases de la mañana mostrando una pasmosa falta de interés en teología. También descubrí que durante las clases leían una cantidad revistas como Time y Newsweek. Los que estaban interesados en lo que se enseñaba, sólo parecían estar tratando de conseguir títulos o cargos dentro de la Iglesia Católica en sus propios países. Cierto día fui a caminar en el Coliseo para que mis pies pudieran pisar la tierra donde se derramó la sangre de muchos mártires cristianos. Caminé sobre la arena del foro. Traté de imaginar en mi mente a aquellos hombres y mujeres que conocían a Cristo con tanta certitud que después gozosamente estuvieron dispuestos a morir quemados en la estaca o ser devorados vivos por las fieras debido a ese amor tan abrumador. Sin embargo, el gozo que sentí de esa experiencia se vio empañado por los insultos de unos jóvenes burlones que me gritaron palabras que significaban “escoria” o “basura” cuando regresaba en el autobús. Pensé que la motivación de esos insultos no era porque yo representaba a Cristo, como lo hicieron los primeros cristianos, sino porque en mí veían al sistema católico romano. De inmediato traté de borrar de mi mente ese pensamiento tan contrastante. Sin embargo, las cosas que me habían enseñado de las actuales glorias de Roma, ahora me parecían vacías y sin sentido.
Una noche, después de esa experiencia, oré por dos horas frente al altar de la Iglesia de San Clemente. Al recordar mi llamamiento anterior de ser misionero que había recibido durante mi juventud, y la maravillosa promesa de ciento por uno en Marcos 10:29-30, decidí que no trataría de obtener el título de teología, a pesar que ésta había sido mi ambición desde que comenzara a estudiar la Teología de Tomás de Aquino. Esa fue una decisión importante, pero después de mucha oración, estaba seguro de que había decidido lo que era correcto.
El sacerdote encargado de dirigir mi tesis no quiso aceptar mi decisión. A fin de facilitarme el proceso de sacar mi título, me ofreció una tesis que había sido escrita varios años antes. Me dijo que podía utilizarla como si fuera propiamente mía, siempre que hiciera la defensa verbal de la disertación. Esto me revolvió el estómago. Era similar a lo que había visto unas semanas antes en el parque de la ciudad: prostitutas elegantes exhibiéndose en sus botas de cuero negro. Lo que él me ofrecía era igualmente pecaminoso. Pero me mantuve firme en mi decisión y terminé mis estudios en la universidad hasta el nivel académico ordinario sin recibir ningún título.
Al regresar de Roma, recibí un aviso oficial que me asignaba a tomar un curso de tres años en la Universidad de Cork. Oré diligentemente acerca de mi llamamiento para ser misionero. Para mi sorpresa, a fines de agosto de 1964 recibí órdenes de ir como misionero a Trinidad en las Antillas Holandesas.
MI ORGULLO, LA CAIDA, Y UNA NUEVA HAMBRE
El primero de octubre de 1964, llegué a Trinidad y, durante siete años tuve un sacerdocio de mucho éxito, en términos católicos romanos, porque cumplí todas mis tareas y logré que muchas personas asistieran a misa. Para el año 1972, estaba muy involucrado en el movimiento católico carismático. Después, el 16 de marzo de ese mismo año, en una reunión de oración, le agradecí a Dios porque era un buen sacerdote y le pedí que, si era su voluntad, que me humillara aun más para que fuese mejor. Más tarde, esa misma noche, tuve un accidente insólito en el que me fracturé la parte posterior del cráneo y sufrí varias lesiones en la columna vertebral. Pienso que si no hubiera estado tan cerca de la muerte, dudo mucho que hubiera escapado de mi vanidad personal. Mis oraciones rutinarias resultaron vacías cuando clamé a Dios en mi dolor.
En el sufrimiento que experimenté durante las semanas después del accidente, empecé a hallar algo de consuelo en las oraciones directas y personales. Dejé de rezar el Breviario (la oración oficial de un sacerdote de la Iglesia Católica Romana) y el Rosario, y comencé a orar utilizando porciones de la Biblia misma. Este fue un proceso muy lento. No sabía cómo manejar la Biblia, y lo poco que había aprendido a lo largo de los años hizo que adoptara una actitud de desconfianza, en vez de confianza, en la Palabra de Dios. Mi capacitación en filosofía y la teología de Tomás de Aquino me dejaron impotente, de forma que allegarme a la Biblia ahora sería como entrar en un enorme bosque oscuro sin un mapa.
Cuando más tarde me asignaron a una nueva parroquia ese mismo año, descubrí que trabajaría junto con un sacerdote dominico que a lo largo de los años había sido como un hermano para mí. Por más de dos años debíamos trabajar juntos en la Iglesia Pointe-a-Pierre, buscando a Dios con todo nuestro corazón según nuestro saber y entender. Leímos, estudiamos y oramos juntos poniendo en práctica lo que la Iglesia nos había enseñado. Establecimos congregaciones en Gasparrillo, Bahía Claxton y Marabella, sólo para nombrar los pueblos principales. En el sentido de la religión católica nos sentimos muy prósperos. Mucha gente asistía a misa. Enseñamos catecismo en muchas escuelas, incluyendo escuelas públicas. Yo continué escudriñando la Biblia pero esto nunca afectó el trabajo que hacíamos. Más bien, me mostró lo poco que sabía acerca del Señor y su Palabra. Fue en ese entonces que Filipenses 3:10 se convirtió en el gemido de mi corazón: “a fin de conocerle, y el poder de su resurrección...”
Durante esa época, el Movimiento Católico Carismático estaba creciendo, y nosotros lo presentamos en la mayoría de nuestras comunidades. Debido a este movimiento, algunos cristianos canadienses vinieron a Trinidad para compartir sus experiencias ministeriales con nosotros. Aprendí mucho de sus mensajes, especialmente cómo orar por la sanidad física. El impacto total de lo que decían estaba muy orientado a la experiencia, pero fue una verdadera bendición, dadas las circunstancias, puesto que me guió a la Biblia como fuente de autoridad. Comencé a comparar una porción de la Escritura con otra y hasta mencionar las citas con capítulos y versículos. Uno de los textos que los canadienses usaban era Isaías 53:5, “... y por su llaga fuimos nosotros curados”. Pero en mi estudio de Isaías 53, descubrí que la Biblia trata con el problema del pecado mediante la sustitución. Cristo murió en mi lugar. Estaba mal que yo tratara de activar o cooperar con el pago del precio de mi pecado. Romanos 11:6 dice, “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia”. Y en Isaías 53:6, leemos, “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él [Cristo] el pecado de todos nosotros”.
Uno de mis pecados personales era el orgullo. Me irritaba fácilmente con las personas y, a veces hasta me enojaba. A pesar de que pedía perdón por mis pecados, todavía no me había dado cuenta de que era pecador por la naturaleza que todos nosotros heredamos de Adán. La verdad de la Escritura es: “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno” (Romanos 3:10) y, “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). En contraste, la Iglesia Católica Romana me había enseñado de que la depravación del hombre, que ellos llaman “pecado original”, había sido lavado cuando me bautizaron en mi infancia. Todavía mantenía esta creencia en mi mente, pero en mi corazón sabía que mi naturaleza depravada todavía no había sido conquistada por Cristo. El versículo “A fin de conocerle, y el poder de su resurrección...” de Filipenses 3:10, continuaba siendo el gemido de mi corazón. Sabía que sólo mediante el poder de Cristo podría vivir la vida cristiana. Coloqué este texto sobre el tablero de mi automóvil y en otros lugares visibles. Se convirtió en la súplica que me motivaba, y el Señor, que es fiel, comenzó a responderme.
LA PREGUNTA FUNDAMENTAL
Primero, descubrí que la Palabra de Dios, o sea la Biblia, es absoluta y sin error. Me habían enseñado que la Palabra es relativa y que, en muchos aspectos, su veracidad puede cuestionarse. Pero ahora comenzaba a comprender que realmente se podía confiar en la Biblia. Con la ayuda de una Concordancia de Strong, comencé a estudiar la Biblia para ver lo que decía de sí misma. Descubrí que la Biblia enseña claramente que proviene de Dios y es absoluta en lo que dice. Que es veraz en su historia, en las promesas que Dios ha hecho, en sus profecías, en los mandamientos morales que imparte, y en cómo vivir la vida cristiana, declarando que “Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17).
Hice este descubrimiento mientras visitaba Vancouver, Canadá, y cuando estaba en Seattle, estado de Washington. Cuando me pidieron que diera una disertación a un grupo de oración en la Iglesia Católica de San Esteban, tomé como mi tema la autoridad absoluta de la Palabra de Dios. Era la primera vez que comprendía dicha verdad o hablaba acerca de ella. Regresé a Vancouver otra vez y volví a predicar el mismo mensaje ante unas 400 personas en una gran iglesia parroquial. Con la Biblia en la mano, proclamé que “la Biblia, la propia Palabra de Dios, es la autoridad final y absoluta en todos los asuntos de fe y moral”.
Después de la predicación, oré por una señora que desde su juventud había sufrido de cierto malestar en los ojos. El Señor la sanó. Acepté esto como una confirmación del Señor en cuanto a la verdad que acababa de comprender respecto a la naturaleza absoluta de su Palabra. Cultivé una estrecha amistad con la mujer sanada y su esposo. Dicha sanidad ha permanecido hasta el día actual. Hoy comprendo que este descubrimiento respecto a la naturaleza absoluta de la Palabra de Dios cambió mi vida a partir de ese momento. No obstante, quisiera decir que no acepto los milagros como fuente de autoridad, porque sólo hay una fuente: la Palabra de Dios. Más bien, menciono el relato del milagro porque así sucedió. Dios es soberano.
Tres días después, el arzobispo de Vancouver, James Carney, me llamó a su oficina. Allí fue que me silenció oficialmente y me prohibió predicar en su arquidiócesis. Me dijo que mi castigo habría sido más severo si no fuera por la carta de recomendación que yo había recibido de mi propio arzobispo, Anthony Pantin. Poco después regresé a Trinidad.
EL DILEMA ENTRE LA IGLESIA Y LA BIBLIA
Mientras todavía era cura párroco de Pointe-a-Pierre, le pidieron a Ambrose Duffy que me ayudara. Este era el hombre que me había enseñado tan estrictamente mientras era Director de Estudiantes. Pero ahora las cosas habían cambiado. Después de ciertas dificultades iniciales nos hicimos buenos amigos. Compartí con él lo que yo estaba descubriendo. Me escuchó atentamente y expresó gran interés y deseo de saber lo que me motivaba. Vi en él un canal por el que podría alcanzar a mis hermanos dominicos y aun a los que estaban en la casa del arzobispo. Pero mi amigo falleció repentinamente de un ataque cardíaco. Sentí una profunda pena por su deceso. En mi mente había albergado la idea de que Ambrose Duffy sería la persona que podría descifrar el sentido correcto del dilema entre la Iglesia y la Biblia con el que yo batallaba tanto. Esperaba que pudiera explicarme, a mí y a mis hermanos dominicos, las verdades con las que yo luchaba. Prediqué en su funeral, y me sentí embargado por una sensación de profunda desesperación. Continué orando Filipenses 3:10, “a fin de conocerle, y el poder de su resurrección...” Pero antes de conocer más del Señor, primero tenía que reconocerme a mí mismo como pecador. En la Biblia descubrí que la función que cumplía como sacerdote mediador, conforme lo enseña la Iglesia Católica Romana, es contraria a la Palabra de Dios (1 Timoteo 2:5). Me agradaba realmente que la gente me reconociera y, en cierto sentido, me idolatrara por lo que era. Explicaba racionalmente mi pecado diciendo que, después de todo, si la mayor iglesia del mundo enseña tal cosa, quién era yo para cuestionarla. Aun así, luchaba con mi conflicto interior. Comencé a darme cuenta de que la adoración a María, los santos y los sacerdotes era realmente un pecado. Pero aun cuando estaba dispuesto a renunciar a María y a los santos como mediadores, no podía renunciar al sacerdocio porque había invertido toda mi vida en ello.
AÑOS DE VACILACION
La virgen María, los santos y el sacerdocio eran sólo una pequeña parte de la gran batalla con la que me enfrentaba. ¿Quién era el Señor de mi vida: Jesucristo conforme se revela en su Palabra, o la Iglesia Católica Romana? Esta pregunta fundamental ardía dentro de mí, especialmente durante los seis últimos años como cura párroco de Sangre Grande, entre 1979 y 1985. La idea de que la Iglesia Católica Romana era suprema en todos los aspectos de fe y moral me la habían grabado en la mente desde la infancia. Me parecía imposible poder cambiar. Roma no sólo era suprema, sino que siempre la llamaban “Santa Madre Iglesia”. ¿Cómo podría rebelarme contra la “Santa Madre Iglesia”, especialmente cuando yo cumplía una parte oficial en dispensar sus sacramentos y en mantener a los feligreses fieles a ella?
En 1981, me redediqué seriamente al servicio de la Iglesia Católica Romana mientras asistía a un seminario de renovación parroquial que se llevó a cabo en Nueva Orleans. Sin embargo, cuando regresé a Trinidad para ocuparme de los verdaderos problemas de la vida, de nuevo volví a la autoridad de la Palabra de Dios. Finalmente, la tensión se volvió un tire y afloje dentro de mí. A veces consideraba que la Iglesia Católica Romana era la autoridad absoluta, y otras veces consideraba que la Biblia era la base fundamental. Durante esos años sufrí muchos problemas del estómago debido a las tensiones emocionales. Tendría que haberme dado cuenta de la simple verdad de que uno no puede servir a dos señores. En el cargo que ocupaba, debía colocar la autoridad absoluta de la Palabra de Dios bajo de la autoridad suprema de la Iglesia Católica Romana.
Esa contradicción fue simbolizada en lo que hice con las cuatro estatuas que estaban en la Iglesia de Sangre Grande. Saqué y quebré las imágenes de San Francisco y San Martín porque el segundo mandamiento de la Ley de Dios declara, en Éxodo 20:4, “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra”. Pero cuando algunos feligreses se opusieron a mi decisión de quitar las imágenes del Sagrado Corazón y de la Virgen María, las dejé en su lugar por la autoridad superior, o sea, la autoridad de la Iglesia Católica Romana, que en su Ley Canónica 1188 dice: “La práctica de presentar las sagradas imágenes en las iglesias para la veneración de los fieles debe permanecer”. No me di cuenta, entonces, de que estaba tratando de hacer que la Palabra de Dios se sometiera a la palabra de los hombres.
MI PROPIA CULPA
Aunque anteriormente ya había descubierto que la palabra de Dios es absoluta, todavía experimentaba la agonía de sostener que la Iglesia Católica Romana era el recipiente de mayor autoridad que la Palabra de Dios, hasta en los aspectos donde la Iglesia de Roma hablaba en contra de lo que dice la Biblia. ¿Cómo podría ser esto? En primer lugar, era mi propia culpa. Si yo hubiera aceptado la autoridad de la Biblia como suprema, la Palabra de Dios me habría convencido de que renunciara a mi cargo sacerdotal como mediador; pero esto era demasiado preciado para mí. Segundo, nadie jamás cuestionaba mis acciones como sacerdote. Visitantes de ultramar venían a misa, veían nuestros aceites sagrados, el agua bendita, las medallas, imágenes, vestimentas, rituales, pero nunca decían una palabra. Este estilo maravilloso, el simbolismo, la música, y el gusto artístico de la Iglesia Católica tienen un poder cautivador. El incienso no sólo tiene un fuerte aroma, sino que también infunde a la mente un sentido de misterio.
EL PUNTO DECISIVO
Cierto día, una señora me desafió con estas palabras: “Ustedes, los católicos romanos tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder”. Esta fue la única cristiana que me enfrentó en todos mis 22 años de sacerdocio. Esas palabras me molestaron por algún tiempo porque las luces, los banderines, la música de la gente, las guitarras y los tambores me gustaban mucho. Probablemente ningún otro sacerdote en la isla de Trinidad tenía sotanas, vestimentas y adornos tan coloridos como los que tenía yo. Era evidente que yo no deseaba renunciar a esta “apariencia de piedad”. Así pues, por esas razones no quería poner en vigor lo que me revelaban mis ojos.
En octubre de 1985, la gracia de Dios se sobrepuso a la mentira que yo estaba tratando de vivir. Me fui a la isla de Barbados para enfrentar en oración la duplicidad en que me había forzado a vivir. Me sentía realmente atrapado. La Palabra de Dios, en verdad, es absoluta. Sólo debo obedecerle. No obstante, a ese mismísimo Dios le había jurado obediencia a la autoridad suprema de la Iglesia Católica. En Barbados pude leer un libro donde se explicaba el significado bíblico de “Iglesia” como “la hermandad de creyentes”. Tenía comentarios sobre el muy conocido texto que se encuentra en Mateo 16:18, donde el Señor Jesucristo declara “... yo edificaré mi iglesia...” En el propio lenguaje de Jesús, la palabra iglesia es edah, que significa “hermandad”. Yo siempre había entendido que la palabra “iglesia” significaba “la autoridad suprema para enseñar sobre todo asunto de fe y moral”. En el Nuevo Testamento no hay indicio alguno de una jerarquía, mucho menos de un “clero”, que se enseñorea sobre el “laicado”. Más bien, era como el Señor lo había declarado en persona “... porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos” (Mateo 23:8). Ahora que veía y comprendía el significado de la palabra iglesia como “hermandad”, esto me dio la libertad que necesitaba para desprenderme de la Iglesia Católica como la autoridad suprema y colocar mi dependencia en las Sagradas Escrituras y en Jesucristo como Señor. Al fin me di cuenta de que en términos bíblicos, los obispos de la Iglesia Católica que yo conocía no eran creyentes en la Biblia. La mayoría eran hombres piadosos dados a la devoción a la virgen María, al Rosario, y eran leales a Roma. Pero ninguno tenía idea de la obra completa de salvación que Cristo consumó en la cruz del Calvario; que la salvación es personal y completa. Todos predicaban penitencia por el pecado, sufrimiento humano, obras religiosas, “el camino del hombre” en lugar del evangelio de la gracia. Pero por la misericordia de Dios, vi que no es por la Iglesia Católica ni por ninguna clase de obras que uno se salva. La Escritura dice: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8, 9).
UN NUEVO NACIMIENTO A LA EDAD DE 48 AÑOS
Abandoné la Iglesia Católica Romana cuando me di cuenta de que no podía vivir la vida cristiana mientras siguiera siendo fiel a la doctrina católica. Cuando me fui de Trinidad en noviembre de 1985, sólo llegué a Barbados. Mientras estaba en la casa de una pareja de ancianos, pedí al Señor un traje y el dinero necesario para llegar a Canadá, puesto que sólo tenía ropa para clima tropical y muy poco dinero personal. Sin que nadie, excepto Dios, supiera de mi situación, el Señor satisfizo ambas necesidades.
Desde un país tropical con temperatura de 90 grados Fahrenheit, llegué a la nieve y el hielo del Canadá. Después de un mes en Vancouver, pasé a los Estados Unidos. Al fin podía confiar en que el Señor podía proveer para mis muchas necesidades, puesto que estaba comenzando una nueva vida a la edad de 48 años, prácticamente sin un centavo, sin tarjeta de residencia, sin licencia para manejar un automóvil, sin recomendación alguna, y teniendo sólo al Señor y su Palabra.
Pasé seis meses junto con una pareja de creyentes en el rancho que tenían en el estado de Washington. Les expliqué a mis anfitriones que me había separado de la Iglesia Católica, y que había aceptado a Jesucristo y la suficiencia de su Palabra, tal como está escrita en la Biblia. Al compartir esto, usé los vocablos “absolutamente”, “finalmente”, “definitivamente” y “resueltamente”. Pero lejos de estar impresionados por estas palabras, mis nuevos amigos quisieron saber si todavía albergaba dentro de mí alguna amargura o dolor personal. Me ministraron por medio de la oración y una gran compasión, puesto que ellos también habían hecho la misma transición y sabían cuán fácilmente uno puede amargarse en tales circunstancias. Cuatro días después de llegar al hogar de ellos, por la gracia de Dios, empecé a notar en el arrepentimiento el fruto de la salvación. Esto significó, no sólo pedir perdón por los muchos años que pasé desacreditando su mensaje, sino, al mismo tiempo, el aceptar la sanidad donde me sentía profundamente herido. Finalmente, a la edad de 48 años, basado únicamente en la autoridad de la palabra de Dios, y por su sola gracia, acepté personalmente la muerte de Cristo en la cruz como mi sustituto. ¡A él solo sea la gloria!
Una vez que me recuperé física y espiritualmente mediante el apoyo de esta pareja cristiana y su familia, el Señor me proveyó una esposa, Lynn, quien era renacida en la fe, amable en su manera, y de mente inteligente. Juntos, nos trasladamos a Atlanta, en el estado de Georgia, donde ambos conseguimos empleo.
UN VERDADERO MISIONERO CON UN MENSAJE DE VERDAD
En el mes de septiembre de 1988, partimos de Atlanta con el fin de servir como misioneros en el Asia. Esto resultó en un año extraordinariamente fructífero en el Señor donde experimentamos el gozo y la paz del Espíritu Santo en maneras que jamás podríamos haber imaginado posible. Hombres y mujeres llegaron a conocer la autoridad de la Biblia y el poder de la muerte y resurrección de Cristo. Me quedé asombrado de la facilidad con que la gracia de Dios se hace eficaz cuando Cristo es presentado únicamente por medio de la Biblia. Esto era un contraste evidente con las telarañas de la tradición de la Iglesia Católica que por 21 años habían nublado mi cargo de misionero en Trinidad; 21 años sin el verdadero mensaje.
Para explicar la vida abundante de la que Jesús habló, y de la que yo ahora disfruto, no puedo hallar mejores palabras que las de Romanos 8:1, 2: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte”. No es sólo que me había librado del sistema de la Iglesia Católica Romana, sino que me había convertido en una nueva criatura en Cristo. Es por la gracia de Dios, y nada más que por su gracia, que he pasado de las obras muertas a una nueva vida.
UN TESTIMONIO AL EVANGELIO DE LA GRACIA
Años atrás, en 1972, algunos cristianos me habían enseñado acerca de la sanidad divina de nuestros cuerpos. Pero cuánto más provechoso hubiera sido que me hubieran explicado acerca de la autoridad con que mis pecados podían ser perdonados, y cómo mi naturaleza pecaminosa podía ser reconciliada con Dios. La Biblia indica claramente que Jesús fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Nadie puede expresarlo mejor que Isaías 53:5, “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”. Esto significa que Jesús llevó sobre sí mismo lo que yo tenía que sufrir por mi pecado. Delante del Padre, deposité mi confianza en Jesús como mi sustituto.
El versículo citado fue escrito 750 años antes de la crucifixión de nuestro Señor. Poco después del sacrificio en la cruz, la Biblia declara, “quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados” (1 Pedro 2:24). (Señor Jesús, declaro que llevaste mis pecados en tu cuerpo. En esto, únicamente, confío).
Puesto que nosotros heredamos nuestra naturaleza pecaminosa de Adán, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podríamos presentarnos delante de un Dios santo—a menos que sea en Cristo—y aceptar que él murió en nuestro lugar cuando nosotros deberíamos haber muerto? Dios es quien nos da fe para nacer de nuevo, haciendo posible que aceptemos a Cristo como nuestro sustituto. Fue Cristo quien pagó el precio de nuestros pecados. El que no tenía pecado, no obstante fue crucificado. ¿Es la fe en este hecho suficiente para salvarnos? Efectivamente. La fe que produce el nuevo nacimiento es suficiente. Esa fe, nacida de Dios, dará como resultado las buenas obras, incluyendo el arrepentimiento: “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10).
Al arrepentirnos, nosotros desechamos, por medio del poder de Dios, nuestro antiguo estilo de vida y los pecados anteriores. Esto no significa que nunca volveremos a pecar, pero sí significa que nuestra posición ante Dios ha cambiado. Somos llamados hijos de Dios, porque en verdad ahora lo somos. Si en la actualidad pecamos, esto crea un problema en nuestra relación con el Padre, y se puede solucionar. Pero no significa que hemos perdido nuestra relación como hijos de Dios en Cristo, puesto que esta posición es irrevocable. En Hebreos 10:10, la Biblia lo expresa en forma maravillosa, “...somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre”. La obra de Cristo en la cruz es suficiente y completa. Cuando usted confía únicamente en este sacrificio consumado, una nueva vida, nacida del Espíritu, pasa a ser suya—usted nace de nuevo.
MI SITUACION ACTUAL
Hoy, el Señor me ha preparado para el ministerio evangelístico en los Estados Unidos. Lo que el apóstol Pablo le decía a sus conciudadanos judíos, yo lo digo a mis hermanos católicos: el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los católicos también se salven. Puedo dar testimonio personal de que son celosos en cuanto a Dios, pero el celo no se basa en la Palabra de Dios sino en la tradición de la Iglesia. Si ustedes entendieran la devoción y la agonía que algunos de nuestros hermanos y hermanas en las Islas Filipinas y Sudamérica han puesto en su religión, entonces comprenderían el llanto de mi corazón. “Señor, danos compasión para entender el dolor y tormento que nuestros hermanos y hermanas experimentan en la búsqueda por complacerte. Cuando comprendamos el dolor dentro del corazón de los católicos, tendremos el deseo de mostrarles las Buenas Nuevas de la obra completa de Cristo en la cruz”.
Mi testimonio muestra lo difícil que fue para mí como católico el abandonar la tradición de la Iglesia; pero cuando el Señor demanda esto en su Palabra, tenemos que obedecerle. La “apariencia piadosa” que distingue a la Iglesia Católica Romana ha hecho sobradamente difícil que el católico pueda ver dónde está el verdadero problema. Cada uno de nosotros debe determinar por cuál autoridad hemos de conocer la verdad. La Iglesia Católica Romana alega que sólo por su autoridad se puede conocer la verdad. En sus propias palabras, en la sección 1 del código 212, dice: “Los fieles, concientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir, por obediencia cristiana, todo lo que los pastores sagrados, como representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la iglesia” (Concilio Vaticano II, Código de Derecho Canónico promulgado por el Papa Juan Pablo II, 1983).
Sin embargo, según la Santa Biblia, sólo la Palabra de Dios es la autoridad por la cual la verdad puede llegar a conocerse. Fueron las tradiciones inventadas por los hombres las que hicieron que los reformadores exigieran “Sólo la Escritura, sólo mediante la fe, sólo mediante la gracia”.
LA RAZON PORQUE COMPARTO MI TESTIMONIO
Yo sufrí durante 14 años porque nadie tuvo el valor de hablarme de la verdad. Comparto estas verdades con usted ahora a fin de que pueda conocer el camino de la salvación que Dios nos ha dado. Nuestra falla fundamental como católicos está en creer que de alguna forma podemos responder de nuestra propia cuenta a la ayuda que Dios nos da para estar bien en su presencia. Esta premisa que muchos de nosotros hemos guardado por muchos años se define adecuadamente en el Catecismo de la Iglesia Católica (1994) #2021: “Gracia es la ayuda que Dios nos da para responder a nuestra vocación de volvernos sus hijos adoptivos...”Con semejante actitud, sin saberlo estábamos respetando una enseñanza que la Biblia continuamente condena. Esa definición de la gracia es una sutil invención del hombre, porque la Biblia consecuentemente declara que la posición correcta del creyente con Dios es “sin obras” (Romanos 4:6), “sin las obras de la ley” (Romanos 3:28), “no por obras” (Efesios 2:9), “pues es don de Dios” (Efesios 2:8). Tratar de hacer que la respuesta del creyente sea parte de su salvación y que considere que la gracia es “una ayuda”, es negar categóricamente la verdad de la Biblia, que declara: “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia...” (Romanos 11:6).
Mi oración es que usted reciba esta gracia totalmente inmerecida de parte de Dios Padre, y que de la misma manera le conceda la fe para poder aceptar que Cristo murió en la cruz en su lugar, con la certeza que el sacrificio de Cristo es plenamente suficiente para convertirlo en una nueva criatura en él. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (San Juan 3:16).
El simple mensaje de la Biblia es que “el don de la justicia” en Cristo Jesús es un regalo, y descansa en el sacrificio sobreabundantemente suficiente que él consumó en la cruz, “Pues si por la trasgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia” (Romanos 5:17).
Por lo tanto, es como Jesucristo lo dijo en persona, él murió en lugar del creyente, “para dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45). Así como cuando declaró, “...esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada…” Pedro proclamó lo mismo, “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.” (1 Pedro 3:18).
La predicación de Pablo se resume al final de 2 Corintios 5:21, “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21).
Este hecho, estimado lector, se presenta claramente en la Biblia. Dios ahora ordena que lo aceptemos, “arrepentíos, y creed en el evangelio” (Marcos 1:15). El arrepentimiento más difícil para nosotros los católicos intransigentes es cambiar nuestra forma de pensar de “merecer”, “ganar”, “ser bueno lo suficiente” y llegar a simplemente aceptar con las manos vacías el don de justicia en Cristo Jesús. Negarse a aceptar lo que Dios manda es el mismo pecado en que incurrieron los judíos religiosos en los días de Pablo: “Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios” (Romanos 10:3).
Mi peregrinaje de fe me ha llevado a depender solamente en Jesucristo y su Palabra. Si él sólo es su pastor, nada le faltará. Le perdonará sus pecados y lo convertirá en una nueva criatura. Pídale a Dios que le otorgue la gracia y la fe para aceptar su Palabra. Si usted le pide de todo corazón, él pondrá en usted la voluntad y el propósito de confiar en él. Lo acercará a él mediante su gracia, y hará que comprenda que ha nacido de nuevo, que tiene una nueva vida y un nuevo propósito, porque “lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que nacido del Espíritu, espíritu es” (San Juan 3:6). ¡Gloria al Señor!
Richard Bennett
Si desea comunicarse conmigo, escriba a:
davieldepaz@yahoo.com